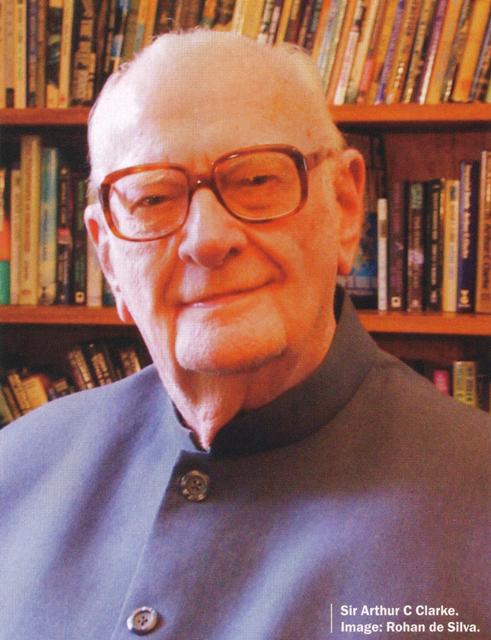Hoy, a pocos les llama la atención los excesos y la corrupción en las filas de las fuerzas de seguridad, casi un lugar común en la crónica policial. Pero aunque parezca mentira a los ojos de un joven del siglo XXI, hubo un tiempo en que el vecino conocía al vigilante de la esquina y los policías eran mencionados en las crónicas periodísticas sólo por hacer su trabajo: atrapar ladrones sin meter la mano en la lata. Y hay un hombre emblemático para señalar aquella época: Evaristo Meneses, un comisario que lideró la sección Robos y Hurtos de
“El Pardo” Meneses era un morocho corpulento de gesto adusto, cejas pobladas y mirada inquisidora. Su cuerpo moldeado al calor del boxeo amateur tenía una derecha potente que usó en el ring y en más de un operativo. Siempre peinado a la gomina, con funyi y un cigarrillo entre los labios, completaba su estampa de investigador de novela policial con un riguroso traje oscuro de la sastrería de Abraham Rusin, que ocultaba las sobaqueras donde guardaba dos Colt 45. Aunque rechazaba la comparación con Phillip Marlowe reconocía una coincidencia con el personaje creado por Raymond Chandler:
–A mi también me gusta el café con crema.
Fue la sombra de los delincuentes más famosos que, sin embargo, lo respetaban. Considerado el padre de la “policía brava”, los viejos cronistas señalaban que no incluyó la tortura ni la picana eléctrica para forzar una confesión. Se consideraba un policía “más que temido, respetado”. El periodista de la revista Panorama Carlos Velazco, que estuvo junto a Meneses durante un mes en 1965, escribió: “Dos leyendas se disputan su fama. La de los incrédulos, que le cargan el sambenito de coimero y matón, atribuido en ciertos ambientes a todos los policías; y la de los amigos, vecinos y centenares de admiradores, que lo aclaman como un héroe y repiten lo que testimonian todavía con orgullo los ex miembros de la brigada de Robos y Hurtos: ‘Cuando había que echar abajo la puerta de un rancho el primero en poner el hombro era Meneses. Después adentro, nunca tiró primero. Hay que ver lo que es esperar, parado, ante el hueco de una puerta’”.
Una larga lista de malhechores integraban a mediados del siglo pasado la galería de los “ases del choreo”: Jorge Villariño, “El Rey del boleto” o “El Pibe” y su lugarteniente, Manuel Viñas; Manuel Pardo, “El Lacho” o “El Loco de la ametralladora”; “El Loco” Prieto; “El Pichón” Laginestra y José María Hidalgo son algunos de los más famosos que ganaban con cada asalto las primeras planas de los diarios, mientras el comisario Meneses los perseguía. Conocedor de la influencia que los medios generaban en la opinión pública, el funcionario no perdía la oportunidad de posar para la foto junto al delincuente esposado con gesto de “esta vez, perdí”.
Evaristo Meneses nació el 26 de octubre de 1907 en un pueblito llamado, paradójicamente, Cuatreros, cerca de Bahía Blanca. Cuando tenía doce años su familia emigró a Uruguay donde se hizo boxeador amateur en el gimnasio del Púgil Club de Montevideo. Volvió a
–Nunca me voltearon; apretaba los dientes y aguantaba.
Marcelo Massarino
La nota completa en la revista GABO, edición nº 26, enero de 2009.